Luis Enrique Mirambert
La impasible gracia de los dioses
Rese√Īa al libro de cuentos para adultos: Los hijos del invierno, de Luis Enrique Mirambert
(…) Es peligroso caminar por donde todos caminan,
sobre todo, llevando este peso que yo llevo.
Este peso se ha de ver por cualquier espejo que me mire:
se ha de ver como si fuera una hinchazón rara,
yo así lo siento (…)
 
El hombre, de El llano en llamas.
Juan Rulfo
Algunas veces miro alrededor, solo algunas veces. Es preferible no detenerse mucho a observar, pues comienzan a invadirnos los reflejos. Entonces anda uno cabizbajo, buscando refugio donde mejor se nos da escondernos y ah√≠, cuando creemos reposar al fin en paz, rodeados de las miserias que acolchonan nuestra zona de confort, llega √©l, impasible, tremendo y hace entrada record√°ndonos a las bestias que nos carcomen el alma. Luis Enrique Mirambert, Uni√≥n de Reyes, Matanzas, 1991, es el maldito. La gente se equivoca, ese no es un don, ¬Ņqu√© va a ser un don eso de quitarle a uno las ropas as√≠ en frente del mundo, espantarnos la evoluci√≥n y hacer que corramos hacia las cavernas? Los hijos del invierno, as√≠ le llam√≥ al grito, digo al libro, que vio la luz en 2019 en complot con Ediciones Aldab√≥n.
Siempre hay uno de ellos, de los que huyen ante la luz. En oscuridad no se alumbran los espejos, no hay forma de que se avisten las verdades que amordazamos. Pero, también de los otros, los que caen, dejan que salgan de una vez las cuarteaduras ante la lengua filosa de los que saben. Se dejan morir ante lo rotundo de la naturaleza humana golpeando a las puertas de ti. Eso hacen los personajes de Mirambert. 
Pedro el rat√≥n no pod√≠a escribir. No pod√≠a escribir por su predisposici√≥n morfol√≥gica. O sea, no pod√≠a escribir porque no ten√≠a manos. Pero yo tengo manos y tampoco puedo escribir. O s√≠. Realmente si me lo propusiera escribir√≠a vulgares oraciones, largos y rid√≠culos poemas, frases hechas por otros que ya est√°n muertos. Pero un cuento, un verdadero cuento no puedo porque aqu√≠ no llueve hace a√Īos, no corre el agua que da vida a las palabras. Y eso es malo, terrible si se quiere.
As√≠ nos golpea el rostro este primer p√°rrafo del libro. Pedro el rat√≥n de John Fante o la falta de inspiraci√≥n descorre las cortinas desde el t√≠tulo, haci√©ndonos saber que ser√° un viaje interesante, necesario dir√≠a yo, un viaje hacia lo escatol√≥gico del ser. En esta primera entrega del libro el autor hace una oda a la soledad. M√°s que un canto es aullido desesperado sin mover la boca. Estar solo provoca esas cosas, primero las m√≠micas se encargan de lo suyo, pero llega el momento en que hasta eso sobra y la l√°stima se nos pega en los ojos frente al espejo del ba√Īo. Un tipo cualquiera, un tipo que escribe, ha dejado de ser un tipo que escribe desde que se supo viviendo la com√ļn farsa y las manos se le secaron de tanto pas√°rsela por el rostro espantando el hast√≠o. Este hombre ha dejado de hallarse, un rat√≥n viene a hacer conciencia de su hueco sobre los hombros, se vuelve su amigo, su camarada con voluntad de compartir el tiempo de asueto. Escribir un cuento de amor era el desaf√≠o, pero el tipo no cre√≠a en el amor, ni en su capacidad de narrar, que agonizaba, ni en la resiliencia de sus manos secas, y su amigo el rat√≥n, de a poco, intentaba devolverle la confianza, pero el hombre es hombre y no puede obviar su naturaleza, el morbo que despierta su fe en s√≠ mismo, as√≠ que cuando descubri√≥ al gato cazando a Pedro, nada hizo. Tampoco movi√≥ un m√ļsculo para intentar espantar al depredador, es que √©l tambi√©n depredaba el momento. Iba a arrancarle los pedazos a ese instante hasta devorar todo cuanto necesitaba para nutrir su hambre de creaci√≥n a la par que el felino romp√≠a la cabeza del roedor.
No podía involucrarme. Eso era la vida, y yo escribía para que los demás pudieran vivir. Dos seres, uno intentando cazar, otro intentando huir. Más real que los tipos jugando dominó en la esquina, que los poemas vacíos y la política. Más real que el amor. O lo entendí todo mal. Porque la política, el dominó, los poemas, las madres solteras, el bloqueo económico, el Estado Islámico, el amor, forman parte del mismo juego de cazadores y prófugos. Seres que intentan armarse, amar. La vida pura de los que no saben hacer otra cosa.
Ocho cuentos conforman esta bestia, ocho apéndices imprescindibles que articulan tu sinapsis entre las páginas. Es un monstruo de ocho cabezas, que a la vez son una misma, perturbada, enérgica.
Viaje al fin del oto√Īo es una historia de amor, una de las que reh√ļsan cursiler√≠as innecesarias. Lo sublime del sentimiento no lleva aderezo alguno. Mirambert, sin pretensiones de alardes ni regodeos en su prosa, va dejando claro con pulso narrativo firme que tiene una caja de herramientas lista para cada convite de sus demonios y no conoce de cuidados para usarla. Despliega su arsenal de recursos literarios cual stock de piezas ex√≥ticas y van encajando de a poco, organizadas con paciencia de artesano. No hay apuro en sus ideas, a medida que se avanza sobre el libro invade una sensaci√≥n de calma, como de quien escribe con goce a pesar del tormento. Breve insinuaci√≥n del para√≠so es el ejemplo clave para ilustrarlo. Es un texto lleno de emociones, una sinergia de sentires envuelve las seis p√°ginas que parecieran nunca acabar, extenderse por Par√≠s entre los nost√°lgicos pasos de qui√©nes han vuelto a verse truqueados por el tiempo. La a√Īoranza del inmigrante, el √©xtasis del viajero, la recurrente magia de esa ciudad, la agon√≠a de quien ha vivido muchos a√Īos la misma pena, resignaci√≥n: ‚ÄēImag√≠nate. Todo m√°s o menos igual. Nuestra tierra tiene esa virtud, o esa falta de virtud; uno se pasa la vida en el mismo lugar haciendo las mismas cosas y cuando te das cuenta tienes cincuenta a√Īos, te diluiste como sal en el agua, en un tiempo sin tiempo. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
No escapa Dios nunca a ser maldecido por nuestros infortunios. Pobre de Dios y sus bondades. En Peque√Īos dioses Luis Enrique refleja la desidia de los hombres‚Ķ no pod√≠a entender c√≥mo hab√≠a llegado ah√≠, buscaba en sus recuerdos, pero no hab√≠a nada en ellos‚Ķ el hombre hab√≠a visto a Dios, y ahora sent√≠a amor; supo que amaba a aquellos seres con los que viv√≠a. Un amor simple como las piedras, como los animales que habitan el bosque. Amor: ir a buscar agua al pozo, hacer mu√Īecos de heno para jugar con los ni√Īos, traer pan negro para llenar los cuerpos. Eso cada d√≠a, eso hasta el fin de los tiempos. ¬ŅQu√© pretende?, llega uno a preguntarse. ¬ŅEs acaso esto la aceptaci√≥n de nuestra dependencia m√≠stica?
Curiosamente lo que no supo fue su propio nombre, ni el de su mujer o sus hijos. Era como si Dios le susurrara al o√≠do las palabras que ten√≠a que saber y deliberadamente olvidara las m√°s importantes. Por ejemplo, estos ni√Īos eran sus ni√Īos; esta su mujer, y los amaba, pero desconoc√≠a cualquier otra cosa de ellos, de √©l mismo. C√≥mo hab√≠an llegado hasta aqu√≠, sus nombres y sus edades.
Pero hay un Dios trastocado en esta historia, como pueden llegar a ser al fin y al cabo todos los dioses y se transparenta lo que quiz√°s a veces no sea tan propio del azar, supongo. Es un cuento que con una narrativa limpia y sobria aborda el enigma de nuestro hacer sobre la faz de estas tierras desde tiempos remotos. Queda claro: se nos ha brindado el mejor de los regalos, la capacidad de decidir, pero hay quienes temen a ese don y prefieren asumir roles seg√ļn el mandato de quien s√≠ merece levantar un √ļnico reino. Entonces existimos por la voluntad de otro que ordena y pone palabras bajo nuestras lenguas:
Ahora, levantarnos en arma, ahora, hacer un pa√≠s, nacer√° la independencia, porque los pastores son capaces de conducir reba√Īos. Hubiera dicho, ahora dejaremos de ser siervos. Pero el pastor, pese a haber visto a Dios, todav√≠a no ten√≠a conciencia de clase; era solo un hombre herido por otros hombres, un hombre que quer√≠a vivir en paz. No le importaba hacer un pa√≠s porque en su mundo la palabra pa√≠s no exist√≠a, solo exist√≠an las ovejas, los prados verdes, las monta√Īas tintadas de azul, los lobos agazapados esperando para saltar al cuello de sus v√≠ctimas.
Sin temor a duda, este texto representa el eje del cuaderno, en él se encierran nuestros temores, el sometimiento que, aunque no aceptemos prima en nuestra condición de ser surgido y abrazado por el viento de siglos tras siglos arrastrando las mismas pesadumbres, lo basal del amor y lo supremo de los demonios que matizan esta desgraciada condición de alfas.     
Todos tenemos un centro. No hay un hoyo dentro del hoyo, / un hoyo solo es un hoyo a orillas de mí/ y Perros salvajes en la colina azul hace que parafrasee mis propios versos. Me llegan a la cabeza una y otra vez: Retrospectiva de un hoyo que fagocita, / que se tuerce, que ya no es un hoyo. / Esa sensación de caer hacia dentro hace de este cuento el corazón de la bestia. Con destreza, con la agilidad de quien lleva la razón acumulada en siglos de prepotencia, el narrador personaje de este texto nos hace un tour por los paraderos más recónditos que habitan la naturaleza humana, pasajes que nos invaden de toda una vida, matizando el desandar del hombre. No hay miramientos ante lo morboso y descarnado que pudiera resultar el cuento, a Mirambert no tiene por qué preocuparle eso pese a que este otro tipo también es un tipo que escribe… Nos hace presas de cuanto trama y la vemos pataleando en la camilla mientras echa a andar la maquinaria del hoyo. No hay merced para la chica en manos de este autor famoso que además de una veintena de novelas también pintó El rojo derramado y ahora enarbola la bandera de su desquicie frente a la sala de su casa.
En la pared resalta una pintura hiperrealista hecha por m√≠, la √ļnica pintura que hay‚Ķ Un cuerpo clavado en la pared, crucificado, pero que no es Cristo sino un tipo que vi una vez en la calle con un rostro sumamente expresivo y que quise retratar a escala real. Desangr√°ndose con el costado abierto como el pobre de Cristo lo tuvo alguna vez, as√≠ que puede verse parte de las costillas y un trozo azuloso de alg√ļn √≥rgano por la abertura. La sangre, por supuesto, que es el vino agrio y nuestro, llega hasta el piso, ti√Īe el m√°rmol creando un charquito con forma de algo en miniatura. Y como √ļnico mueble una mesilla, tambi√©n blanca con mis libros y el pebetero colgando sobre ella.
Este párrafo cuya intención es mostrarnos la psicología del personaje, recibe a modo de breve introducción a la manada de lobos que arrasarán contigo, lector. Una historia dentro de la historia que a la vez es la misma que ya fue escrita antes de que pasara, dato que bien se esconde hasta el final del cuento y vuelvo y pienso: Un hoyo desciende entre tripas. / Diez metros de intestinos que acogen, / que se tuercen entre los ácidos del mundo.
Espejismos me devuelve al inicio de esta rese√Īa, all√° por donde les dije que huir de las luces donde siempre van a favorecerse los reflejos ser√≠a la opci√≥n m√°s fortuita. Se transmuta el alma del personaje, cuya posici√≥n social no es paup√©rrima como la del pordiosero a la salida del cine y logra sentir regocijo ante ello. Un hombre com√ļn, de clase media, con negocios que avanzan y cuya felicidad se reduce a la palabra ‚Äúsuficiente‚ÄĚ, un hombre sin demasiadas ambiciones, que se contenta con ver el futuro de su hijo por buen camino, tomarse algunos tragos con su mujer mirando los ocasos sobre el mar, va d√°ndose cuenta cu√°n infeliz es en realidad y cu√°n vil su sereno modo de vida mientras tantos mueren de hambre y sed, metabolismo b√°sico, mientras su whisky color √°mbar diluye trozos c√ļbicos de hielo.
Los hijos del invierno así hemos decidido ser todos, bueno, decidido es demasiado contundente para lo que en realidad pasa con once millones de personas y contando. Una vez más la soledad aflora y arremete contra los de este país, digo, de esta historia. Alguien muere por la perturbación de otro, un disturbio inamovible en la mente de esos once donde una alta cifra siempre cae. La embestida es poderosa de esta parte del mundo y su autor bien lo sabe. Ahora él es ese Dios apacible que intenta poner gracia en lo que debe decir, en lo que tiene que decir, en lo que no se le aguanta dentro porque la lengua le crece y le crece, engorda acorde a ese monstruo de ocho cabezas. Ocho lenguas poderosas han de tener mucho por hablar en un solo cuerpo. Nosotros, alfas retorcidos, fatuos y solos, bien sabemos la letanía en la que habremos de yacer.  
El frío es un estado mental
Rese√Īa del libro Los hijos del invierno de Luis Enrique Mirambert
Pudimos ser fot√≥grafos de la National Geographic especializados en ortodoncia para leones. Pudimos ser los carteros de Bukowsky, los muchachos que le tra√≠an los peri√≥dicos a Lenin, vendedores de sierras el√©ctricas en Wall Street; due√Īos de La casa de la bella durmiente y le entregar√≠amos a Nobokov cada noche una muchacha diferente. Pudimos ser reposteros en Par√≠s y cocinar los croassant que se comer√≠an los snobs en un caf√© a orillas del Sena.
Pudimos haber sido todo y eso y m√°s; pero no, somos hijos del invierno, justifica Luis Enrique Mirambert del Valle en su primer libro publicado por Ediciones Aldab√≥n con dise√Īo de Johan Trujillo.¬†
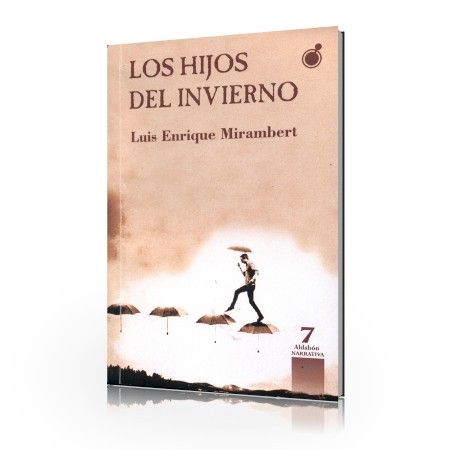 En esta Isla no existe invierno. Seg√ļn los expertos solo hay estaci√≥n seca y otra lluviosa, pero con el primer soplo de viento que medio erice el vello de las mu√Īecas nos volvemos cazadores de focas en huecos horadados en el hielo. Nos disfrazamos de esquimales. Nos volvemos una falsa de nosotros mismos. Si tenemos que sustituir exportaciones, sustituimos hasta el invierno; porque la colonizaci√≥n cultural nos hace llorar cuando pensamos en la nieve. ¬†
En esta Isla no existe invierno. Seg√ļn los expertos solo hay estaci√≥n seca y otra lluviosa, pero con el primer soplo de viento que medio erice el vello de las mu√Īecas nos volvemos cazadores de focas en huecos horadados en el hielo. Nos disfrazamos de esquimales. Nos volvemos una falsa de nosotros mismos. Si tenemos que sustituir exportaciones, sustituimos hasta el invierno; porque la colonizaci√≥n cultural nos hace llorar cuando pensamos en la nieve. ¬†
Tal vez, si nos remitimos a los manuales de historia y geopol√≠tica, pudi√©ramos decir que somos hijos del invierno porque somos las generaciones (aquellos nacidos en los 90) que sobrevivimos a la ca√≠da del muro de Berl√≠n. Sin nada que hacer y en lo que caminamos hacia el sur dejamos que la libido sea la br√ļjula. No habr√° calor m√°s reconfortante que el humano; ya sea para rellenar alg√ļn vac√≠o primitivo de la carne, o para cuestiones m√°s sencillas como la identidad y el arraigo.
Bajo estos códigos se mueven los personajes de este libro y también un suprapersonaje que es el narrador, cuya voz suena detrás de cada historia que, aunque escritas con personas gramaticales diferentes o con diversas mudas de nivel de realidad, comparten una intención comunicativa rectora: Vivimos en futuro después del futuro.
Como escribiría Harold Bloom sobre Goethe: Luis es mucho Luis; sin importar lo que cuente, su estilo se impone por encima de la historia. Ahí una musicalidad omnipresente que tal vez provenga de su práctica como poeta, la banda sonora del universo Mirambert.
El autor hace gala de diferentes t√©cnicas y estilos, pero que no se vuelve una cacofon√≠a, sino m√°s bien ‚ÄĒno dir√© sinfon√≠a porque ser√≠a clich√©‚ÄĒ un bolero de victrola en una versi√≥n que le agrega un poco de funk, un poco de m√ļsica electr√≥nica y rock and roll.
No creo que se vayan a agotar en las librer√≠as del d√≠a a la ma√Īana este t√≠tulo, pero igual c√≥mprenlo porque el fr√≠o en esta Isla no es una condici√≥n atmosf√©rica, sino un estado mental, y con los Hijos del invierno quiz√°s nos deshelemos un poco por dentro.


