Adalberto Santos
El indiferente: las flores diamantinas de Marcel Proust
Al recorrer la catedral suntuosa que es En busca del tiempo perdido, no puede uno evitar, por momentos, la sensación de vértigo ante la grandiosidad de pasajes, hondura, y magnificencia de esta obra proustiana. Y abrumado y perplejo, se buscan señales, indicios para orientar la mirada fascinada, visitando tentaciones, ensayos, correspondencia de su autor, que siempre nos devuelve, con renovado entusiasmo, al esplendor y deslumbre inicial. Y en esa persecución de senderos transitables, se encuentran obras anteriores que, algunas como tentativa y ejercicio, muestran ya la silueta, esbozada, de la albañilerÃa magnÃfica desplegada posteriormente.
Una de ellas, recuperada de los extravÃos del tiempo es El indiferente, publicada originalmente en 1896, y al parecer redactada en 1893, cuando Proust contaba apenas con veintidós años y que emparenta con Los placeres y los dÃas, por ser obras de ejercitación, donde se tienta el estilo y esbozan temas, que serÃan luego desplegados, ya maduros, en la gran obra proustiana.
A Proust le preocupaba «no poder decirlo todo». No alcanzar, a través del lenguaje, esa magnÃfica exploración de temas que luego abordarÃa. Asà que en esta nouvelle, que prácticamente pasó inadvertida entre sus contemporáneos, y a la que el propio autor no le concedió mayor valÃa, trata la «cristalización» del amor en la figura de un ser infame. La historia de Madeleine, joven viuda aristocrática, y su pasión por Lepré, un ser ruin y distante de ella social y moralmente que no le corresponde, escrita en tercera persona desde la perspectiva de su protagonista, Madeleine, y con un cierto amaneramiento desdeñoso en el trato de los personajes y sus afanes. En esta especie de «ensayo desmañado», Proust se decanta y apuesta por un tema que le interesaba: la proyección del yo en las relaciones amorosas, predicado por Stendhal, y resumido en que el hombre «en todo halla pretexto para descubrir en el objeto amado nuevas perfecciones», utilizando el sÃmil de un ramo de flores lanzado a un agujero salino, y meses después recobrado en diamantinas fulguraciones de cristal.
Proust, que trata esta aproximación amorosa desde una perspectiva casi de comedia moral, lo hace aún de manera superficial, exaltando la visión amorosa de la protagonista en maridaje con los objetos y paisajes, que ofrecen una sensación de excelsa beatitud. Claro está, que esta conceptualización del amor basada en la «cristalización» del sentimiento en un ser vil y en plena contradicción, es una falacia, pues en realidad remite a la proyección del yo en el espejo deformado de un ente exterior. No son el refinamiento interior ni el alma virtuosa, ni la gracia reales los que percibe Madeleine en Lepré, sino una visión distorsionada de un anhelo interior, que se alimenta de las propias virtudes para recrear el amor en un otro, que no resulta vehÃculo de amor per se, sino tramoya de los sentidos, el «maya» budista que nubla la percepción por los afanes del alma humana. Claro está, que tal acercamiento a lo amoroso no puede ser más que epidérmico, pues simplifica las complejas articulaciones y matices de cada ser humano, que tornan en mucho más que una simple simulación la auténtica representación del amor, elemento que posteriormente Proust desarrollará con más detalle y complejidad en su gran catedral de palabras.
Un elemento que resulta interesante, además de exploración del sentimiento amoroso transfigurado en búsqueda y reconocimiento del yo, es la recuperación de una experiencia dolorosamente viva para el autor: el asma. Estableciendo un paralelo entre la partida del amado Lepré y la angustiante sensación de pérdida de Madeleine, Proust se permite acotar una pequeña reflexión más que personal sobre este padecimiento, relacionando su sufrir con el del personaje de la joven y la sensación de desesperanza y soledad que parece provocarle el sentirse enfermo y solitario en su calvario. Este pequeño recordatorio personal salta a la vista en el texto, y muestra que entre las búsquedas de estilo y temática proustiana, hay elementos muy suyos que inevitablemente confluyeron y fueron asimilados en la búsqueda de ese summum, al que Proust tendÃa: la búsqueda y definición del amor, la presencia de su adorada madre que le acompañó aun en su muerte en dolorosa peregrinación, la soledad, el hastÃo, y la homosexualidad, fantasma que se empeñaba en mantener a salvo, quizás por temor a las repercusiones y recepción de sus historias.
Revisitar obras como El indiferente, considerada joya extraña dentro del cosmos proustiano, nos permite desandar un tanto esos azarosos resortes que se juntarÃan en la excelsa maquinaria de En busca del tiempo perdido, y acompañar junto a su autor, las fortunas y despojos en la gestación de un obra, como esas flores que lanzadas a la sal fermentan su naturaleza en joyas luminosas, que le ha trascendido y forma coro, en su propia luz, dentro de la herencia literaria universal.
Celebración de la memoria: Las fauces, de Lourdes Mazorra
Múltiples son los caminos de la exploración interior. Senderos que pueden conducir a la realización personal o la debacle del yo. Y al comienzo de cada uno de ellos abandonamos algo y cargamos con las expectativas e incertidumbres que el desandar pueda depararnos. Ante nosotros, cada dÃa se abre, como una boca inmensa y preñada de incógnitas, donde el destino se inscribe a golpe de paso, y en cuyo umbral nos detenemos, a veces que con temor, ante la niebla que frente a nosotros extiende el devenir.
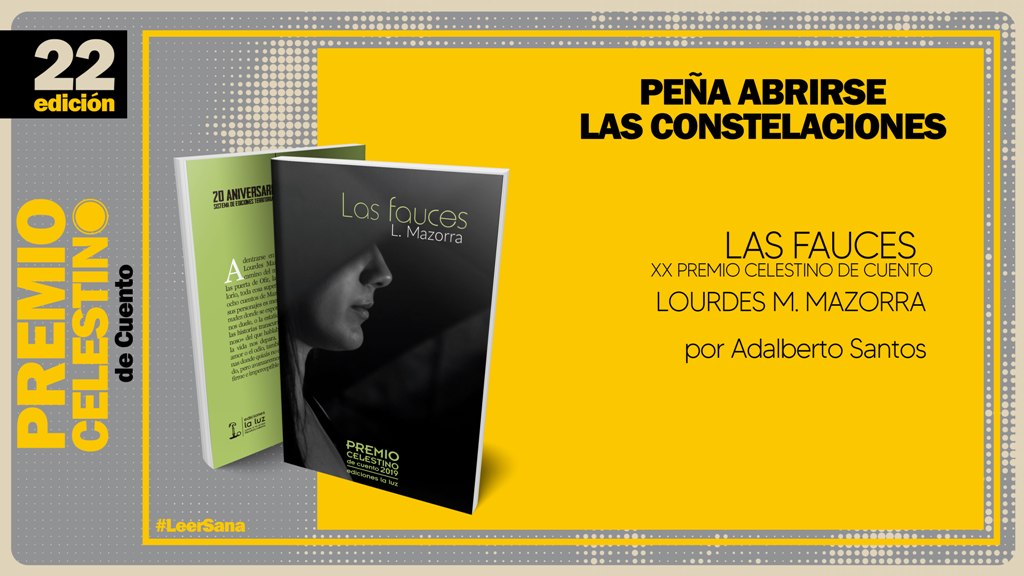
Lourdes Mazorra, creo poder afirmarlo, conoce este temor, y frente a la perspectiva del camino ha decidido detenerse y traducir para nosotros, desde la alegorÃa que es Las fauces, múltiples situaciones y personajes que exploran desde la autorrealización hasta la añoranza del amor, todos ellos transcritos desde lo que parece ser el recuerdo brumoso de vidas pasadas. La prosa de Mazorra llega asà pues, envuelta en una brumosa incertidumbre donde cada historia, cada personaje se mueve en el escorzo de un paisaje interior relatado con lentos y difuminados trazos: una vieja vitrina, que representa el legado y permanencia de lo familiar, se vuelve leitmotiv de una historia de fantasmas; una foto antigua rememora los pasajes de un amor que fue, o un añejo hotel, que acaso existe o no, se vuelve escenario de una pasión repetida contra el fondo de una ciudad que existió alguna vez. Todo llegando con la torcida certeza del recuerdo.

Lourdes Mazorra, quiero creer, se declara pues «silenciosa espectadora». No desarma con mano experta o atrevida las palabras, no propone situaciones lÃmites y alucinantes, no ejercita una dinámica narrativa de vértigo: su manera de contar es cauta y queda, reverente de dioses y diablillos tutelares, desde un Abelardo Castillo hasta un (casi inevitable) GarcÃa Márquez. Dicho asÃ, de pronto, parecerÃa lectura aburrida, pongamos por caso para un millennial transgresor. Lejos de ello. La lectura, pues, de Las fauces, es un ejercicio de detenimiento y solaz ante la inevitable vorágine de la vida. Es un llamarse a la evocación como ejercicio de saneamiento y paz ante el excesivo acumulo de signos, muchos de ellos confusos y triviales al uso. Es también la posibilidad de repensar, aun desde la imaginación y lo simbólico aquello que consideramos valioso o no, desde una vocación serena, como quien acude al favor de la memoria frente a las esas múltiples fauces que el vivir pareciera extender hacia nosotros.
Ojos para no ver las cosas simples: escritos en tinta blue
He leÃdo en algún sitio, en estos dÃas también de infodemia, que las personas que prefieren el azul padecen de seguro de trastornos siquiátricos. No sé qué pensar. Me gusta el azul. Y tengo la impresión de que a Martha Acosta Ãlvarez le gusta el azul. ¿Nos hace seres comunes en la insanidad? Quizás⦠Pero he visto un pájaro azul suyo describir un drama de añoranza y pesar, de libertad no plena; una habitación con vistas al mar, donde se definen los odios y amores, el quién soy y quién es el otro. O una chica, posible y triste, de vinilo soldado, con ojos grises, pasto de la rapiña y la codicia del sexo. Todo en azul. Una tinta que va describiendo desde el fondo de cada historia una secuencia común, un tono en la palabra que ahonda y apela a profundas reflexiones, donde el dolor interior está siempre presente, aun cuando se espere el posible fin de un mundo mientras se cena.
Las ficciones de Martha Acosta llevan en común, además, la eterna búsqueda de sus personajes: búsqueda del reconocimiento del yo en los ojos de quien se ama, búsqueda de un tiempo otro donde se fue feliz o donde se hallarÃa la felicidad, búsqueda de la verdadera esencia humana en medio de esa convención que llamamos sociedad. Pero no hay en esta búsqueda una Ãtaca definitiva ni un telar insistente. Solo la pálida, azul insinuación, de una respuesta que se bifurca en un abanico de posibilidades. ¿Es Martha Acosta una autora azul? ¿Una mujer blue? ¿Alguien que describe desde la aparente calma y la sonrisa la tormentosa realidad que esconde el alma humana? Tal vez⦠Â
Solo sé que esta invitación, también pálidamente blue, para adentrarnos en la lectura de los seis cuentos que propone Ojos para no ver las cosas simples, no puede ser definitiva ni definitoria. Leer a Martha Acosta es adelantar más preguntas que respuestas, es adentrarnos en un mundo quizás engañosamente azul, pero lleno de invitaciones y tonalidades que no pueden ser descritas terminantemente, sino esbozadas, sugeridas, como el pájaro azul que describe una historia entrañable, o ahora que lo pienso, como mirar al fondo de los ojos de esta joven autora, paradójicamente negros, y encontrar allà un destello azul, como de acero mortal, mientras con una sonrisa suya nos describe posibles modos de ver la vida en blue, y aún dejarnos con la inquietud de quien habla del amor, calladamente, mientras afuera, tras los cristales, el mundo se deshace.  Â
Animal de otra raza: Eros con nosotros
«Que llueva la carne palpitante. Jadea, carne. Llora. ¡Reza!». De este modo, con este mantra o urgencia, terminan los once cuentos que propone Maribel Feliú en esta especie de autoantologÃa eminentemente erótica. Y aunque este ensalmo puede llamar por sà solo la atención, y servirÃa acaso como mÃnimo botón de muestra, serÃa demasiado breve e imperfecto: la poiesis erótica de Maribel Feliú es más que una mera y desenfrenada invitación al aquelarre. La narrativa de Maribel parte de un secreto y hondo conocimiento del goce, descrito sÃ, ficcionado también, pero vivido desde una personalÃsima experiencia. Y por ello no teme aventurarse, casi con saña, en temas como la zoofilia o la pedofilia con pulso firme. Un pulso que además maneja con poder la palabra, sin excesivo temor por lo que pudiera parecer procaz. Maribel ha conocido las aguas del cuerpo, del Ãntimo y propio, y sabe que nada hay más puro y hermoso que beber de ellas sin atavismos.
He dicho poiesis erótica, términos que difÃcilmente serÃan complementarios, pero en la obra de Feliú son un arma más filosa aún que cualquier situación, por escabrosa que pareciera. La insinuación de una imagen poética, sombras que adelantan el filo de lo no revelado, de una sustancia que palpita y fluye secretamente hasta derramarse, acompaña buena parte de su obra potenciando sus efectos de seducción. También el juego está presente, circulando aparte de sus cuentos. Juega con lo simbólico sexual, que puede venir desde el tÃtulo de una canción, hasta la trama misma donde lo que se cuenta es codificado a través de esos sÃmbolos en una trasmigración, nuevamente, poética.
Animal de otra raza es, si se quiere pues, un libro peligroso. Peligroso para los pacatos y temerosos, pues ciertamente el animal descrito aquà es fiero y dulce, y habita en cada uno de nosotros. Su liberación está signada por el más puro y natural goce vital. Una raza auténtica de quienes hacen de él una victoria continua y que, de seguro, no quedarán impávidos ante la lectura de este itinerario del placer, peligroso y torturante a veces, pero descritos con una precisa dosis de sensible voluptuosidad.
